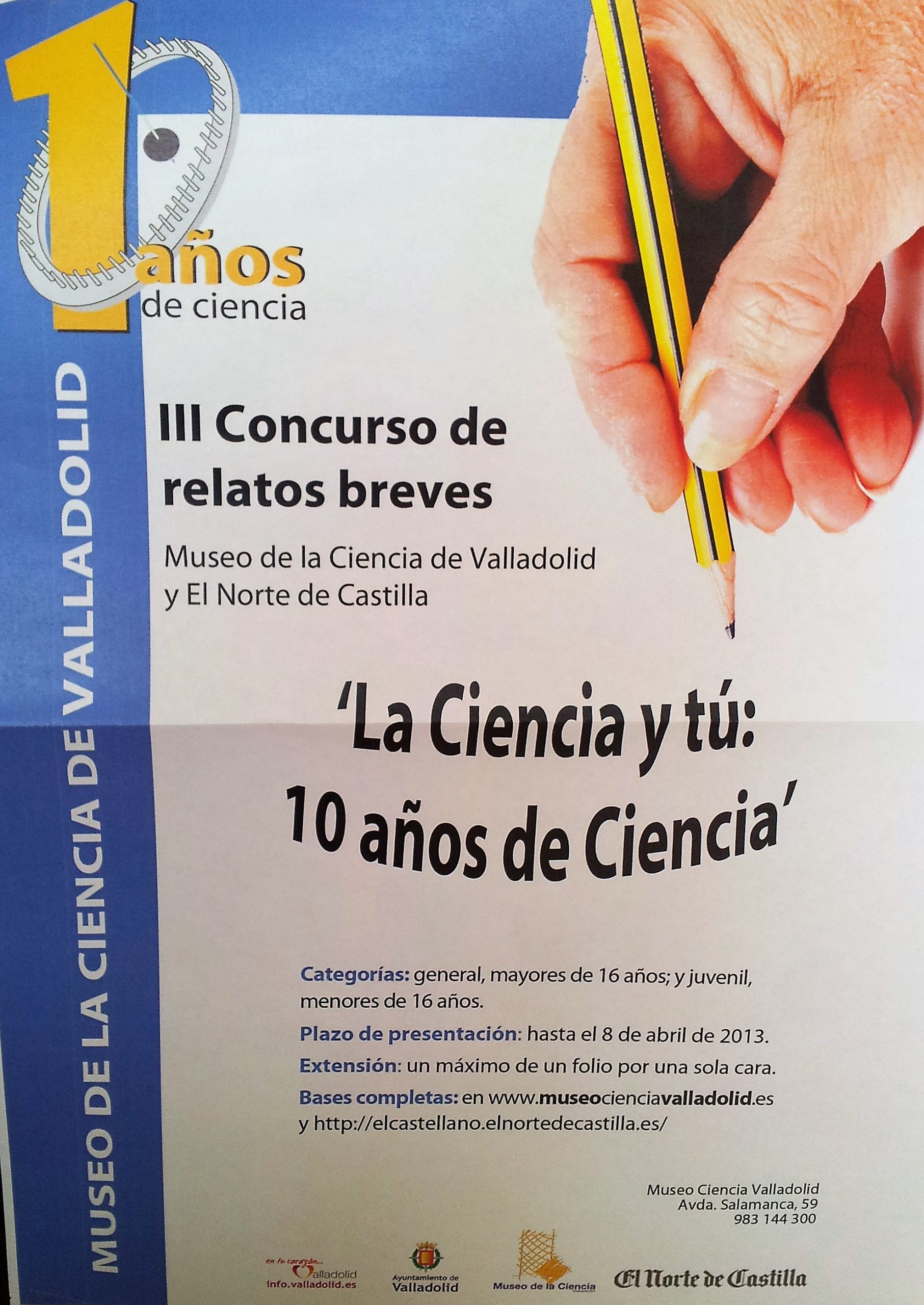Palmarés
Relatos ganadores
- El coloquio de los tiempos
- La golondrinas siempre vuelven
- Reunión entre la bruma
- Asesinato ecológico
- Un nuevo comienzo
- 10 años sin fantasmas
Desde que tuve aquel accidente hace un año, cada mañana salgo a dar un paseo por el centro de la ciudad de Valladolid. Es para mí un momento mágico, pese a estar sumido en tal rutina que incluso las personas con las que me encuentro o las palabras que intercambiamos, tienden a repetirse. Comienzo en la calle de Miguel Íscar, contando los pasos que faltan hasta cruzarme con Cervantes.
– Buenos días. – saludo.
– ¿Qué tienen de buenos? ¡Madre mía que calor! ¡Voto a Dios que hace un día de perros! ¡Si estos pudieran hablar, se reunirían en singular coloquio para quejarse de aquesta infernal temperatura! ¿Pero qué digo? ¿Perros hablando? ¡Qué magnífica idea! Os dejo, que he de anotar esto antes de que se me olvide.
Casi sin darme cuenta llego a la plaza de Zorrilla. El edificio de caballería se refleja en la fuente creando una imagen singular. No existe el día en que me resista a desviarme de mi ruta para adentrarme por los frondosos jardines del Campo Grande, vacíos a estas tempranas horas. Sentado en un banco del paseo principal, un anciano se encuentra leyendo el Norte de Castilla:
– ¿Disfrutando de su jubilación, Don Miguel?’
Él siempre me mira sorprendido. Sus ojos preguntan ‘¿nos conocemos?’
– Anhelo mis tiempos dorados en la redacción de este periódico. – señala el ejemplar que sostiene entre las manos. – Pero también disfruto de mi tiempo libre, ahora que dispongo de él, escribiendo. Incluso algún domingo, agarro la escopeta y salgo de caza.
– ¿En qué anda inmerso ahora?
– Eso es secreto profesional. Lo que sí puedo decirle es que se trata de una novela histórica. Su protagonista pasa justo por aquí, por donde nos encontramos, montado en un borrico, camino al quemadero que estaba ahí adelante. – señala con su dedo la entrada al parque por el paseo de Filipinos. – Y ahora ¡váyase! ¿No ve que estoy intentando leer y me distrae?
Abandono a Miguel Delibes y continúo mi camino a la plaza mayor por la calle de Santiago, en donde siempre me encuentro con un enfurecido Cristóbal Colón deambulando inquieto mientras maldice al cielo, ante la indiferencia de cuantos pasan por su lado.
– ¿Qué sucede? – pregunto más por educación que por verdadero interés.
– ¿Que qué sucede? ¿Acaso no lo ven vuestros ojos? ¡Aquí! ¡En este lugar debería alzarse el convento de San Francisco en donde deberé ser enterrado! ¿Y con qué me encuentro? ¡Con casas! ¡Casas! ¿Puede vuesa merced creérselo? ¿Dónde están los reyes? ¡Exijo ver a los reyes!
– ‘Hay que ver, Cristóbal, todos los días la misma cantinela. Sígame, y le llevare con ellos.
Colón no es hombre de muchas palabras. A la historia se le olvidó mencionar eso. En silencio le acompaño hasta la plaza de Santa Cruz en donde los Reyes Católicos observan atónitos la fachada del palacio en compañía del cardenal Cisneros.
– ¿Qué clase de insulto es este? – protesta la reina indignada.
– Templaos, Isabel. Estoy seguro de que servirá perfectamente a nuestros menesteres.
– Lo siento Fernando, pero este no es el palacio que encargamos. No me gusta y no lo quiero.
El cardenal Cisneros se acerca a la reina y esbozando una amplia sonrisa propone:
– Si vuestra majestad lo autoriza, estaría encantado de hacerme cargo de este palacio, al que podría llamar ‘de la Santa Cruz’ por ser este un símbolo muy venerado por mí. Interrumpiendo la conversación, Colón se encara con los reyes:
– Dónde está el convento de San Francisco? ¿Quién lo ha sustituido por vulgares casas?
No entiendo como los reyes no le mandan ejecutar aquí mismo por su falta de respeto, pienso cada día mientras pongo rumbo a la iglesia de la antigua, en donde encuentro a Quevedo, sentado en un banco, repitiendo una y otra vez: ¿Qué lleva el señor Esgueva? Yo os diré lo que lleva Lleva, sin tener su orilla árbol ni verde ni fresco, fruta que es toda de cuesco, y, de madura, amarilla.
– Disculpe, caballero. – exclama cuando paso a su lado. – ¿Acaso se ha secado el Esgueva? Juraría que anoche discurría por aquí mesmo. Estoy escribiéndole unos versos, pero sin tenerlo delante, la inspiración me desaparece…
– El río ya no pasa por aquí.
– ¿Cómo así?
– Fue desviado. – es mi escueta explicación.
– ¿Desviado? ¿Es que los ríos pueden ser movidos a voluntad? ¡No! ¡No digáis más! ¡No quiero saber! – enfadado se aleja calle arriba, en dirección a la catedral. Apenas me alcanza el oído para escucharle decir por última vez: – ¡Desviado! ¡Qué barbaridad!
Camino a la plaza de San Pablo recorro la calle Fray Luis de Granada en donde me encuentro con José Zorrilla saliendo de su casa.
– ¿Le sucede algo? – pregunto preocupado al ver su cara pálida. – ¡Pareciera que hubiese visto un fantasma!
– En realidad, lo he visto. Pero no hoy, sino hace años.
– ¿Cómo dice?
– De niño vi en esta casa a una mujer que decía ser mi abuela. Mi madre jamás me creyó y ahora descubro, por un viejo retrato, que aquella mujer existió realmente y que era mi abuela Nicolasa.
– Bien entonces. Misterio resuelto.
– ¿Bien? Decís eso porque desconocéis que Nicolasa falleció años antes de que yo naciera.
Si él supiera… medito dejándole atrás. Pero no todos lo saben.
Alcanzo la plaza de San Pablo, última parada de mi paseo.
– Algún día tú serás el rey de las Españas y tendrás que ser un gobernante sabio y justo. – vuelvo la mirada en busca del autor de esas palabras y me encuentro con Carlos I paseando con su joven hijo.
– ¿Pero seré mejor rey que tú – pregunta para su sorpresa Felipe II.
Nunca alcanzo a escuchar la respuesta del rey porque en esos momentos comienzo a sentirme liviano y poco a poco mi cuerpo se desvanece. No me preocupa, mañana volveré para dar mi paseo. No siento miedo, pues los muertos no podemos sentir.
Había sido una dura jornada en el campo. La cosecha estaba próxima y todo debía estar listo para entonces. Finalizando el día, nos sentamos sobre una piedra para ver atardecer. ‘Mira, – mi abuelo señaló una bandada de golondrinas. – están emigrando’. Yo era un chiquillo y no entendía que significaba. Para mí, emigrar era lo que hicieron mis padres al finalizar la guerra. Como si adivinase mis pensamientos, expuso: ‘No te preocupes, volverán. Las golondrinas siempre vuelven.’
Aquella noche la niebla había caído sobre Valladolid cual blanco manto. Por la desierta calle solo un hombre deambulaba inquieto. Tenía una cita importante. Nervioso, consultó su reloj. ‘Llega tarde’ pensó. Por fin encontró lo que buscaba. A través de la densa niebla apareció una figura infantil. Pese a ser invierno, aquel chiquillo iba prácticamente desnudo. ‘¿Tuviste éxito?’ preguntó el hombre. ‘Si’ respondió el recién llegado. ‘Ve con ella, ahora te ama’. Y tal como apareció, cupido se desvaneció.
Todo por la mezcla de olores’. Esta frase retumbaba en la cabeza de la inspectora Martínez. Había sido encontrada escrita sobre un espejo en la escena del crimen. La sangre utilizada para su escritura aún estaba caliente cuando llegaron. La inspectora pudo imaginarse lo sucedido. Llevaban mucho tiempo avisándolo, cual crónica de una muerte anunciada. Temblorosa, la inspectora cogió su teléfono y confirmó la terrible noticia a su superior: ‘Señor, hemos llegado demasiado tarde. Acaba de ser asesinado el Medio Ambiente en esta ciudad.
– ¡Tienes que venir! ¡Rápido! – Arturo parecía bastante excitado.
– ¿Qué sucede? – quise saber.
– Coge tu soporte vital y vámonos. Te lo explicaré por el camino. – Pero no lo hizo.
Conducía su locomóvil en silencio por la avenida de Salamanca, alimentando ocasionalmente a la insaciable caldera. Probablemente iba pensando en lo tarde que la humanidad comprendió que los combustibles fósiles eran una amenaza. Un anciano cruzó la calle arrastrando un carrito con el indispensable oxígeno. Hacía años que nadie podía salir al exterior sin bombona. Me entretuve mirando a aquel hombre de unos treinta años de edad. En otros tiempos habría sido joven, sin embargo, en este entorno hostil su vida tocaba a su fin. Arturo también debió reparar en él porque me preguntó
– ¿Qué mundo quieres dejar a tus hijos cuando mueras?
– Sabes perfectamente que no tengo hijos. – repuse.
– Supón que los tuvieras, ¿qué clase de mundo te gustaría dejarles?
– Desde luego, no este mundo. – recordé las historias de mi abuelo acerca de un cielo siempre azul, de cientos de pájaros capaces de oscurecer algo llamado sol, de árboles frondosos y verdes. Quisiera dejar a mis hijos un mundo así, pero sabía que era imposible pues mi abuelo había vivido en otra época, antes de que la última planta se secara, y de que el ultimo animal se extinguiera.
– ¡Ya hemos llegado! – exclamó triunfal Arturo. Señaló las ruinas del antiguo museo de la ciencia, destruido durante la guerra del petróleo y añadió – Es ahí.
Agarré mi pesada bombona y lo seguí por la montaña de escombros. En la parte más alta Arturo esperaba agachado junto a un pequeño montón de tierra arrastrada por el viento de la cuenca por donde antaño fluyera el rio Pisuerga. Me acerqué para ver lo que miraba.
– ¿Es…?’ . inquirí incrédulo, pues jamás había visto una. Él asintió. – Pensé que ya no existían, que se habían extinguido hace décadas… ¡Es preciosa!, no ¡es fabulosa!
– Es todo eso y más. – con suma ternura acarició con las yemas de sus dedos los pétalos rosados de la flor. – Es un nuevo comienzo.
Han pasado ya diez años desde que los fantasmas se fueron. En realidad nadie notó su presencia en caso contrario, nadie hubiese apostado nunca por mí. Resulta fácil imaginarme allí abandonado, olvidado, en la más absoluta indigencia y con la única compañía de las ratas, y claro está, los fantasmas. Eran dos, Herminio, el antiguo portero de la fábrica cuyo espíritu se negó a abandonar el edificio después de aparecer muerto a la mañana siguiente de una noche de guardia, y Matilde, víctima de aquel desagradable accidente… mejor no hablar de eso. Mi relación con ellos era cordial. Nunca tuvieron intenciones hostiles, sino más bien buscaban compañía, al igual que yo. Teníamos demasiado en común. Habíamos sido olvidados por el mundo, y podíamos sentir como la soledad nos carcomía aquellas entrañas que no teníamos. Los días pasaban en procesión, todos igual de grises, hasta el día en que llegaron aquellos hombres. Personajes trajeados, pero con llamativos cascos amarillos sobre su cabeza, aparecieron una mañana y comenzaron a recorrer todas y cada una de las habitaciones en donde moro. Traían consigo grandes planos y no paraban de hablar de tirar este tabique de aquí o de añadir uno allá. Pronto vino la época de las excavadoras, los albañiles, carpinteros, pintores y demás obreros. Para entonces, Herminio y Matilde ya se habían ido. No se despidieron, simplemente un día sin más empecé a extrañar su presencia que antaño tanto me incomodaba. Poco a poco el proyecto fue tomando forma. ¡Estaban ocurriendo demasiadas cosas para poder estar pendiente de todas ellas! Por cualquier rincón iban instalándose luces, placas informativas o diversas maquinas a las que ellos llamaban “Experimentos”. Un sistema solar de plástico, un embalse en miniatura, un planetario electrónico… ¡Aquello era increíble! El día de la gran inauguración todo el mundo rebosaba alegría. El optimismo se respiraba en el ambiente. Un centenar de personas esperaba ansiosa a la apertura para poder contemplar el resultado de aquello de lo que tanto se hablaba en la ciudad. Como decía, han pasado diez años de todo aquello. La soledad y el abandono que antaño me rodeaban han sido remplazados por la contagiosa risa de los escolares que vienen de excursión o las didácticas explicaciones de los guías a veces interrumpidas por las inoportunas preguntas de los visitantes curiosos. Debo confesar que muchas veces vi segura mi muerte, mi desaparición. Un derrumbe, una demolición… ¡Que final tan horrible para la que durante décadas fuera una importante fabrica harinera! Sin embargo, ahora me siento nuevamente querido, valorado. Soy una parte importante de esta ciudad. Soy el Museo de la Ciencia.